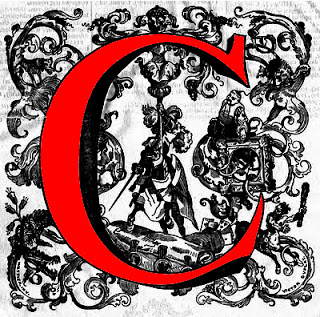Por Xenia Guerra
Es investigadora y docente en el Departamento de Literatura de la Universidad de Los Andes en Venezuela. Cuento.
Mi madre fue prostituta en la Habana. Mi padre es un oficial del ejército venezolano. Soy hija de la experiencia del acertijo, pasé mi infancia adivinando a cuál de los dos echarle la culpa de mis tristezas. Nunca estuve a la altura de los hábitos que demanda una ciudad cubana; no estar triste por amanecer casi todos los días en casa de mi abuela o de mi tía Mercedes, no estar triste porque solo podía ver a mi padre algunos sábados en la noche en un sótano atestado de gente con luces y música, no estar triste por ver a mi madre intentando ser optimista y seguir flotando dentro de la isla con cada una de sus decisiones aunque la mayoría fuera un error, debía hacer del error la vasija de supervivencia para comer y cumplir con la exigencia cotidiana de movilizar nuestros cuerpos en la agotadora rutina de no morir.
El 23 de abril de 2003 el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo” recibió una mujer negra con un nombre y un apellido: Martina Suárez, la misma cantidad de palabras me iba a corresponder a mí: Amelia Suárez. Ese día fui la niña blanca con una madre que me presumía bajo el nombre de una pintora cubana formada en Europa que solo había conocido los primeros años de Revolución. También nací con un abuelo que siempre fingió un cuidado extremo con sus libros dejándolos al alcance de quien pudiera manosearlos: ejercicio de resistencia para el futuro predecible. Yo seguiría llamándome Amelia Suárez y para mi madre eso sería el augurio que lograría que un europeo me eligiera y me sacara de la isla, sobre todo porque para mi abuela mi tez pálida era la única oportunidad que me había dado mi padre aunque él solo lo reconociera cuatro años más tarde cuando el parecido físico entre ambos era de una insinuación satánica.
Su reconocimiento nunca se legalizó. Pero tuvimos más frijoles en la despensa y un par de veces al mes comíamos carne roja. Nunca vi a mi padre desnudo. Siempre quise verlo sin su uniforme verde oliva. Cuando tenía nueve años le pregunté a mi madre por ese cuerpo y me describió a un hombre que ha sido amado, nunca mencionó sus genitales; no mencionó ninguna imperfección, un pene torcido y oculto bajo la grasa o unas nalgas tímidas y peludas. A mí siempre me pareció gordo para dedicarse a defender la patria como él mismo me dijo una vez en el sótano de las fiestas donde podía verlo, esa parte de la casa de don Abilio con uniformes y corbatas que cobijaban a los hombres del aire acondicionado al que se exponían las pieles de las mujeres siempre caminando con bandejas y vasos en las manos o siempre sentadas sobre las piernas de algún hombre para no resfriarse: explicación térmica que esa noche me dio mi padre, el comandante, como me pidió que lo llamara y como mi madre y todos los que lo rodeaban también lo nombraban.
Era privilegiada, era la única que podía entrar al sótano a ver al comandante. Los pocos sábados que podía ir, él y el resto me recibían como “la niña”. Recorría con curiosidad el sótano excepto sus pequeñas habitaciones que estaban cerradas hasta que un hombre con corbata o con uniforme entraba con Marisela, Lupita, Martina, Yuliana, Belkis, Rosangela, Inés, Leydi, Sasha o mi madre. Esta última solo cuando el comandante la elegía, como solía hacer antes de que yo fuese concebida.
Una noche le pedí a mi abuela que me hablara del comandante, pero ella me habló del significado de “Fidel” como alguien que es fiel o digno de fe, la evasión a mi pregunta continuó con una respuesta que no hizo analogías políticas sino amorosas usando como ejemplo los cuentos de princesas que yo había rescatado de la biblioteca que ella también cuidaba después de morir mi abuelo. Sin darse cuenta, o quizás sí, evadía su relación con mi abuelo como ejemplo de fidelidad. Ambos se mantuvieron unidos para cuidar la biblioteca, que, a diferencia de sus hijas nunca podría hacerse cargo, sola, de su propia vulnerabilidad, era una hija más que desde su eterna infancia acompañaba y muchas veces, procuraba el crecimiento de sus hermanas, yo era una de ellas.
Mientras el comandante envejecía para defender la patria, yo crecía junto a los libros de mi abuelo para renovar el mundo. Podía decir que la biblioteca era mía. Mi abuela le dijo a mi madre que me la merecía cuando me vio leyendo libros sin ilustraciones gráficas. Para ella, suprimir los dibujos era una marca de responsabilidad porque de las imágenes en nuestra cabeza solo podíamos hacernos cargo nosotras, nadie más.
Mi biblioteca era vieja, como casi todo en Cuba. Ella también era mujer y en algún momento la violentaron arrancándole varios títulos tildados de ofensivos o peligrosos. Cuando cumplí quince, ya había leído sesenta y dos libros de los más de quinientos que se apilaban sobre las tablas clavadas en la pared de la sala y en la mesa de la cocina donde estaba la despensa de cortinas verdes que otra vez había alcanzado el desamparo. El comandante ya no viajaba a Cuba, había sido removido de cargo según mi madre. La revolución en Venezuela lo masticó según mi abuela. Sin carne otra vez, pensaba yo. Mi madre, como en mi niñez, comenzó a llegar en las mañanas a dormir. Ahora que el comandante no estaba, mis visitas al sótano de don Abilio fueron censuradas por ella porque mientras mi padre no estuviera ambas no podíamos estar juntas en ese lugar.
Yo era una quinceañera virgen y flaca. Mi curiosidad erótica se despertaba con la biblioteca y se saciaba con las conversaciones sexuales de mis compañeras del bachillerato, la mayoría había perdido la virginidad antes de los doce años y ahora que tenían entre catorce y quince habían desarrollado un criterio sexual que les permitía costearse ciertos placeres, los genuinos. Marta y Eugenia soñaban con Italia, eran grandes amigas y querían que un mismo hombre se las llevara a las dos. Rosangela, aunque también se prostituía, estaba enamorada de Raúl, su novio del barrio desde la infancia, él la ayudaba a conseguir gringos que pagaran por la noche más de veinte dólares incluso más cuando él se sumaba al trío. Luego ambos, desesperados de risa corrían a gastarse lo ganado en chucherías. Algunas veces fui invitada de sus comilonas, Rosangela era mi mejor amiga y estaba orgullosa de mi virginidad al punto de cuidarla tanto como mi mamá. Virgen eres más cara, pero yo quiero que tu primera vez sea por amor, como lo hice yo, decía Rosangela mirando a Raúl.
En una de nuestras salidas, Raúl decidió que ya era hora de elevar nuestro estatus social, esa tarde salimos del liceo y bebimos cerveza. Él había llenado una cantimplora de tres litros que a las seis de la tarde ya estaba por acabarse. Caminamos por el malecón fingiendo una marcha nupcial, yo levantaba la cola de un vestido de novia imaginario, mientras Rosangela se aferraba a los brazos de Raúl besándolo. Ya eran las siete de la noche, al llegar a una calle oscura empecé a correr suponiendo que me seguirían, ¡Amelia, detente, niña, ven! Gritó Rosangela, yo me detuve a carcajadas, Raúl la besaba quitándole el uniforme, comenzaron a coger como si yo fuese una cámara que los haría famosos para sacarlos de la isla. Pensé en Efraín, en todo lo que debió hacerle a María para que ella no llorara tanto, y en mi madre, en todo lo que le hacía el comandante para que aprendiera a llorar. Rosangela hizo un gesto para que me acercara y como alguien que intenta no ahogarse en el mar dejando un último gesto de auxilio, metió su mano dentro de mi blume, como muchas veces lo hice yo y como otras se lo hizo el comandante a las mujeres del sótano. Mientras Rosangela gemía yo me humedecía, Raúl la abrazó hasta el final de ambos. Yo me acomodé la falda y seguía pensando en Efraín. Días después, Rosangela aceptó llevarme al sótano, pero no vas a singar, me advirtió.
Un vestido corto, verde, de tela más delgada que fina producto de las continuas lavadas que le habían dejado unas cuantas lentejuelas; yo temblaba. Rosangela no se apartaba de mí, los hombres me miraban olfateando la virginidad en mi falta de gestualidad erótica. Pero el cuerpo moreno con ojos claros de Rosangela siempre lograba apartarme como presa. Yo quería ser cazada. El borracho de uniforme en la barra era el comandante, me acerqué en un descuido de Rosa, otro modo de llamar a mi amiga, y desde una distancia velada me incline sobre la barra fingiendo que buscaba algo. Lo encontré. Una mano pesada y fría me bordeaba la cintura. Quieta.
La última vez que el comandante me vio yo tenía once años, ahora mi cuerpo y mi rostro eran un nuevo naufragio, habían pasado cuatro años y en cuba la fiesta de los quince era el rito de iniciación que formalizaba el cuerpo en desarrollo para el concubinato. En el sótano no me protegía la inocencia de un cuerpo infantil y sin curvas. Tiempo que no te veía por acá, le dije al comandante cuando logré hablar sin voltear a verlo soportando el aire acondicionado, él se mantuvo detrás de mí y me plegó a su cuerpo, no hablaba pero movía las mechas de mi cabello con su respiración agachada en mi nuca. Lo imaginé con los ojos cerrados. Fue la primera vez que tuve miedo de un hombre, podía sentir su barriga presionando mi espalda contra la barra. Cuando Rosangela logró verme, los dedos del comandante ya estaban congelándome los labios del sexo, ella intentó apartarlo con su propia sensualidad, sabía que las palabras eran espuma para un hombre borracho con uniforme. Yo podía escuchar la manera en que los dos ensalivaban sus lenguas al chocar, pero él no dejaba de aferrarse a mi cuerpo. Delante de mí la barra y una parte de su brazo oculto entre mis piernas sin blume, el vestido todo lo facilitaba, mi respiración era cada vez más fuerte, mis caderas serpenteaban, pensaba en Efraín y Rosa, como una madre orgullosa, me observaba.
¡Quítate, puta! Me gritó el comandante mientras recuperaba su mano para limpiarla con asco en mi vestido arrancando las últimas lentejuelas. La mirada del comandante se enconaba en la mía, el frío del sótano ya no me hacía temblar. Tengo un par de días viendo a ese tipo, dicen que es impotente, que tuvo poder y solo viene a emborracharse, pero tú le gustaste, dijo Rosa presumiendo que yo acababa de recibir un elogio del comandante.
Esa noche supe que para irme de la isla no podía contar con la ayuda de mi padre. La biblioteca me había forjado expectativas que se sostenían en la mirada sin mirar hacia el mar. Quería irme, pero no quería abandonar mis libros. Fantaseaba con la manera de miniaturizar la biblioteca, de hacerla portátil; contrabandearla. Pero yo había logrado llegar a Venezuela sola. No había sido difícil conseguir mi título de medicina para irme de misión a un país donde también fue fácil nacionalizarme por una causa revolucionaria. En Cuba se sobrevive actuando, en Venezuela fingiendo. Tenía veintitrés años, había egresado de una universidad y no estaba capacitada para ser médica, pero gozaba de la credibilidad de la revolución. Cumplía mi misión en Mérida, una ciudad donde los días fríos me hacían recordar el sótano con mi madre, Rosángela y Efraín. empezaba a sospechar que quería ser escritora.
Dos años después de salir de Venezuela, logré visitar en Colombia la piedra donde los lugareños afirman que María se sentaba a llorar. Me pregunto si en su suspicacia mi abuela no habría sospechado de Jorge Isaacs como el autor erótico que abiertamente me reservó la biblioteca.
_______________________________________________
Imagen: bloomers en Google