 |
| Tolstoi en el arado, Iliá Repin |
Por Rodolfo Lara Mendoza
¿Es que no puedes verlo?, insisto en gritarle a Pajóm mientras releo «Cuánta tierra necesita un hombre». Al igual que la primera vez, él no quiere escucharme. Entonces yo no era sino un muchachito de ciudad cargado de pecados veniales y él un hombre del campo hecho y derecho. ¿Por qué iba a escucharme si ni siquiera ahora que sobrepaso su edad se anima a hacerlo y el tiempo transcurrido desde la primera lectura, lejos de salvar la distancia entre los dos, más la agranda?
Como sea, insisto en llamar su atención, recordándole «La gallina de los huevos de oro», conminándolo a que se conforme con un huevo cada día o narrándole aquel cuento de Heinrich Böll («Anécdota para disminuir el espíritu del trabajo») del pescador que es arengado por un turista para que tire nuevamente las redes, gane más dinero, compre un primer barco y luego una flota entera, y la claridad del pescador capaz de intuir que al término acabará haciendo lo que ya hace sin necesidad de la holgura económica que le propone el turista: dormitar en su barca.
¡Sigue en tu barca, Pajóm! ¡No dejes que la ambición te robe el sueño!, le grito, y veo a mi madre que asoma con preocupación por el hueco de la puerta y al joven que un día fui que la despacha con algo de vergüenza por hablar solo en la cama.
Pajóm, que no sabe de lecturas, se empeña en desoír mi consejo. ¡Qué va a escucharme un campesino de la recién abolida servidumbre rusa, que trabaja en campo ajeno y ambiciona tener su propia tierra! A través de un préstamo consigue hacerse a unos acres, y al poco tiempo comienza a tener problemas con sus vecinos. Razón por la que decide vender y comprar en otro sitio.
Ya asentado en otro lugar, un comerciante le cuenta que en la tierra de los bashkires es posible hacerse a un millar de acres por un precio irrisorio. Sólo hay que lograr la amistad de los jefes, ganárselos con regalos. De modo que vuelve Pajóm a vender lo que con esfuerzo ha logrado y en compañía de un sirviente emprende el viaje. Conoce y agasaja a los bashkires. Se hace amigo del jefe: un hombre en apariencia generoso, que vive en una tienda de campaña, viste un gorro largo de piel de zorro y le ofrece la posibilidad de comprar la tierra a mil rublos el día.
¿El día?, pregunta Pajóm, ¿qué medida es ésa?, ¿cuántos acres serían?
No sabemos cómo calcularlo. Tanto como puedas abarcar a pie durante un día. Pero si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, pierdes tu dinero.
Pajóm acepta el reto y a la mañana siguiente, tras un inquietante sueño, comienza a caminar. En el sueño, un personaje sentado afuera de la tienda se burlaba de él. Era el jefe de los bashkires, pero también el caminante que le habló de esas tierras y finalmente el diablo. Pajóm, desnudo, yacía muerto a sus pies. ¿Es que no puedes verlo?, le digo. ¿Podía acaso verlo yo? Mi madre estaba vendiendo a cuotas nuestra casa y a mí me desvelaba el destino del personaje, al punto de interpelarlo desde mi cama con el libro en las manos.
Pero a ella la movía una causa noble: pagar mis estudios. A Pajóm lo movían turbias pasiones, ésas que exigen del hombre un alto grado de inconsciencia, el arrojo que los dioses homéricos insuflaban en el pecho del guerrero ad portas del combate.
Quizá haya que advertir que «Pajóm» es el equivalente ruso del griego «Platón», que significa de hombros anchos. ¿Hombros para la templanza y la prudencia? Virtudes sobre las que teorizó Platón, con todo y que se obstinó en viajar por vez tercera a Siracusa a implementar su idea de gobierno, luego de haber sido apresado y vendido como esclavo en el primer viaje y retenido contra su voluntad en el segundo. Con ese tipo de prudencia pinta Tolstói a Pajóm. Con esa rara mezcla de ingenuidad y porfía. Esa suerte de terquedad que lo hace entrañable y me invita a reconvenirlo, aunque sea con palabras que no entiende, en una lengua para él desconocida.
Ni qué decir de Tolstói, que vio frustrado su viaje por Europa en 1857 tras perder su dinero en una casa de juegos de Baden-Baden, la misma en la que Dostoievski perdiera el suyo en más de una ocasión y que prestó su espacio al personaje de El jugador.
Pero Tolstói no es Pajóm y puede enderezar la marcha, aunque para ello haga falta una crisis existencial. Pajóm, como personaje de esta suerte de fábula, está condenado, en cambio, a servirnos de modelo, aunque sea por vía de la negación. Caminando se ha hecho ya a un terreno inmenso. Cuando piensa en girar, le gana el deseo de anexarse otra zona. Al fin, con el sol todavía alto, emprende el regreso, pero éste se le alarga más de lo esperado. A duras penas, viendo cómo el astro rey se hunde en el horizonte, consigue aproximarse al punto de partida.
No tiene caso seguir el crescendo dramático con que narra Tolstói los últimos pasos de Pajóm. Baste decir que a pocos metros de la colina donde lo espera el jefe de los bashkires, nuestro hombre deja de ver el sol, se cree perdido, pero aún desde lo alto lo siguen animando. ¡El sol puede verse todavía desde arriba! Así que se esfuerza un poco más. Se halla a un paso de lograrlo. Su mano roza ya la piel de zorro que a modo de marca el jefe ha puesto en el suelo.
No hace falta revelar el destino de Pajóm. Si gana y logra hacerse a esas tierras o pierde como perdimos nosotros nuestra casa. Lo nuestro, más que pérdida, fue un canje. A cambio de la propiedad, mi madre y yo ganamos otras cosas (tal vez sólo evitamos perderlas). Se puede ser sensato en la pobreza y hacer del sacrificio leña seca para el fuego del amor y el agradecimiento. Pajóm, con su sacrificio, aviva un fuego distinto. Por eso insisto en gritarle, cada vez que lo veo empecinado, si acaso no puede verlo. No sé qué busco con ello, qué errores de mi pasado intento limpiar. ¿Tal vez que en una línea pasada por alto tras tantas lecturas me diga que puede verlo, pero aun así debe seguir adelante?
Tolstói mismo habría podido, sin demérito de la historia, suprimir el golpe de ironía final del relato y dejarnos sólo con la imagen de los dedos de Pajóm rozando la meta. Un final abierto, digamos, en el que el destino del personaje quedara sólo insinuado y mi sermón se precipitara en sorda caída hacia la nada. Pero eso desdibujaría el mensaje de la historia, toda vez que el empeño del personaje por hacerse a esas tierras turbiamente oscilaría entre la testarudez y la perseverancia. Vectores opuestos. Y no era esa ambigüedad lo que buscaba Tolstói.
En otros cuentos suyos que datan de la misma época (alrededor de 1885), tales como «Iván el imbécil», «El manantial» o «El mujik y el Espíritu de las aguas», salta a la vista la intención moralizante, de claro cuño cristiano, que atraviesa su obra de madurez y que le habría impedido dejar sin cerrar la historia de Pajóm.
¿Qué buscaba Tolstói? ¿Educar al campesinado, prevenirlo o amonestarlo? ¿Mejorar el orden de las cosas? ¿Enseñarnos a vivir?
Él mismo subrayó más de una vez su marcado desdén por el espíritu de libertad que el influjo de occidente con sus ideas capitalistas, socialistas, positivistas y liberales inauguraba en la Rusia del siglo XIX, y la puerta que abrían esas ideas al nihilismo, el relativismo y el individualismo en el que hoy naufragamos. Individualismo del que hace gala Pajóm en su búsqueda de aquello que, a tenor del relato y la filiación religiosa de su autor, podríamos considerar “vanidad de vanidades”.
No hay que perder de vista que Tolstói, con todo y su preocupación por la precariedad de vida de los campesinos, era aristócrata y terrateniente. De allí que el elemento de crítica que puede desprenderse de la narración debe estar dirigido, más que a la mera tenencia de tierras que se ofrecía como oportunidad de mejora de la calidad de vida de los otrora siervos de la Rusia feudal, al riesgo de que la avaricia nos cegara como a Pajóm. Avaricia que no es sino un haz dentro de ese abanico de oscuras pasiones que, desde una clara perspectiva cristiana, insiste en combatir este escritor que curiosamente pidió ser sepultado en una tumba sin cruz.
¿Es su preocupación, entonces, de índole espiritual? Según Arnold Hauser, la suya no es sino «la nostalgia de un intelectual, que se siente solo, por una comunidad de la que, ante todo, espera la propia salvación». O, dicho de otro modo, el suyo es el interés por la salvaguarda moral y espiritual del otro, de los otros (la clase campesina a la que él no pertenecía), como un intento por salvarse a sí mismo.
¿Y de qué otro modo puede salvarse alguien si no es salvando al otro, si no es vendiendo, como en el caso de mi madre, la propia casa para que el hijo pueda salir adelante?
Eso lo puede ver Tolstói. También su Iván, injustamente tildado de imbécil. No el inquieto Pajóm. Por eso insisto en reconvenirlo, al ver que avanza con torpeza y permanece ciego a las señales: a la forma ambigua con que se expresa el jefe de los bashkires, al simbolismo de la piel de zorro que corona su cabeza y al hecho de que al igual que a Cristo en el desierto le sea ofrecido el mundo desde lo alto de un cerro: «Todo esto, tan lejos hasta donde alcance tu vista, es tuyo. Puedes tomar la parte que quieras».
El zorro, por demás —según Juan Eduardo Cirlot— fue en la época medieval un símbolo del diablo, ese que figura al inicio del relato y luego se le aparece a Pajóm al término de un sueño.
¡Pero vaya, que no hay diablo que se nos aparezca a nosotros, distantes como estamos de la Rusia de Pajóm, modernos hasta el cansancio, absolutamente libres y seguros de explicar, racionalmente, nuestros más nebulosos sueños!
Cabría sólo preguntar, a propósito de sueños, si es un tonto o un soñador Pajóm. Se puede, sin esfuerzo, ser ambas cosas al tiempo: tratar de reconvenirlo con firmeza e ignorar que es nuestro más vivo retrato.









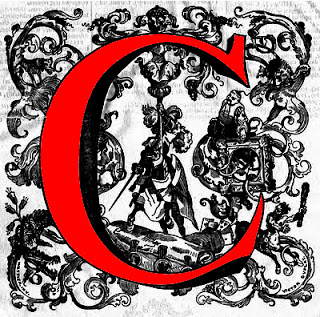
El arte de matar dragones
ResponderBorrarZhuangzi
Zhu Pingman fue a Zhili Yi para aprender a matar dragones. Estudió tres años y gastó casi toda su fortuna hasta conocer a fondo la materia.
Pero había tan pocos dragones que Zhu no encontró dónde practicar su arte.
En la costa suiza
ResponderBorrar(Javier Krahe)
En un pueblo de allá por la costa suiza,
–ohé, ohé–,
un viejo pescador,
borrachín, tranquilo, sin dar la paliza
a nadie de su alrededor,
pretendía vivir a su manera,
que era:
salir a pescar
y pescar
boquerón, calamar,
o alguna ballenita
–que también las da el mar–
y después regresar
con la frente marchita,
como dice el cantar
que se suele volver.
Y vender el pescado en la lonja,
boquerón, calamar,
una esponja
–que también las da el mar–,
y cobrar
lo que hubiera ganado
al vender el pescado.
Y marcharse a gastar
lo que hubiera cobrado,
en comer
y en comprar
cuanto es menester
poseer.
E invitar a beber
y beber hasta el anochecer.
Y arrojar lo que hubiera sobrado
del dinero cobrado,
arrojárselo al mar,
devolver.
Devolverle el dinero.
Y cada amanecer
empezar desde cero.
Pero muchos vecinos denunciáronle al pobre
–ohé, ohé–
por contaminar.
Que sus pocas monedas, sus “vertidos de
cobre”,
ponían perdidito el mar.
Y no pudo vivir a su manera,
que era:
salir a pescar
y pescar
boquerón, calamar,
o alguna ballenita
–que también las da el mar–.
Y después regresar
con la frente marchita,
como dice el cantar
que se debe volver.
Y vender el pescado en la lonja,
boquerón, calamar,
una esponja
–que también las da el mar–.
Y cobrar
lo que hubiera ganado
al vender el pescado.
Y marcharse a gastar
lo que hubiera cobrado,
en comer
y en comprar
cuanto es menester
poseer.
E invitar a beber
y beber hasta el anochecer.
Y arrojar lo que hubiera sobrado
del dinero cobrado,
arrojárselo al mar,
devolver.
Devolverle el dinero.
Y cada amanecer
empezar desde cero.
El dedo
ResponderBorrarFeng Meng-lung
Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Éste tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa.
-¿Qué más deseas, pues? -le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios.
-¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro.