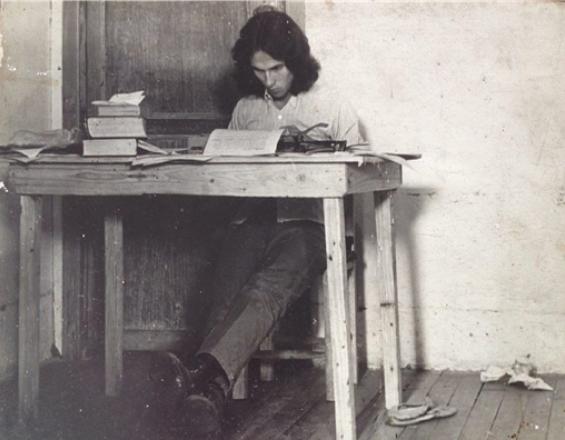Carlos
Mejía Godoy
Por L.C. Bermeo Gamboa
No
lo puedo asegurar, pero sospecho que existió un plan original según el cual una
logia secreta obsesionada con la coherencia estética del arte local, tramó un
acto de repetición y de énfasis en la historia literaria del Valle; esta
pequeña parcela desde la cual se ha contribuido con algunas obras valiosas a la
imaginación universal. En ese documento fundacional que ahora me imagino, se
determinó con neurótica simetría que 110 años después de la publicación de María (1867), novela escrita por Jorge
Isaacs, aparecería otro escritor caleño quien a mediados del siglo XX
reinventaría otra María, conociendo
lo dicho por Borges en su Pierre Menard,
autor del Quijote, tenía claro que así escribiera el mismo libro letra por
letra, sería completamente distinto; sería original. Entonces, esta nueva María, escrita por Andrés Caicedo en ¡Que viva la música! (1977), se llamaría
María del Carmen Huerta. Una de ellas
según dicen los guías turísticos —y académicos— está sepultada en el cementerio
de la vereda Santa Elena, en El Cerrito (Valle), muy cerca de la hacienda El
Paraíso; la otra —cuentan los supersticiosos lectores de Caicedo— es un alma en
pena que pasea por Cali, La Sucursal del Cielo.
Mi
propósito, como lector —y como valluno—, fue comentar algunas relaciones
literarias y anecdóticas entre las obras capitales de Isaacs y Caicedo, algo
que me pareció pertinente, en primer lugar por la evidente conexión entre los
autores, y en segundo lugar, ya que pese a la obviedad de mi ‘descubrimiento’, no
veo que se haya discutido, ni mucho menos analizado como se merece este
fenómeno tan conocido en la crítica literaria. Parte de ese propósito se manifestó
en mis colaboraciones con Revista Corónica donde publiqué cinco apuntes de lector que, no lo sabía entonces, terminaron conformando un libro que describe
mi lectura comparada y vivida durante algunos meses en compañía de tan famosas
damas. Este libro que mantendrá el título original de Diario para dos Marías, quedará en espera de su oportunidad en el
mundo editorial.
Así
que para finalizar esta serie de entregas en Corónica —y por fin cambiar de
tema—compartiré dos de las conclusiones parciales a las que he llegado en mi
ejercicio lector, esperando iniciar una discusión básicamente sobre las obras
que son, en términos literales, las que mejor podemos llegar a conocer, aún
mejor que a sus autores, que ya son leyenda.
La
tradición hipertextual
Esa
tradición literaria a la que pertenecen Isaacs y Caicedo, podemos definirla en
los términos de Antoine Compagnon: “La tradición literaria es el sistema
sincrónico de los textos literarios, sistema continuamente en movimiento, que
se recompone a medida que aparecen las obras nuevas. Cada nueva obra provoca un
reajuste de la tradición como totalidad”. Así que podemos afirmar que hay una
tradición en el Valle del Cauca fundada por Jorge Isaacs con su novela María que se mantuvo inalterable hasta
que llegó Andrés Caicedo y la recompuso agregando su novela ¡Que viva la música! Desde luego, hay
otras novelas vallecaucanas que integran esta tradición —el canon valluno— pero
tal vez ninguna con la capacidad de cambiar lo que entendemos por novela
representativa, en esta tradición sólo encontramos dos novelas que
desarrollaron forma y temática hasta su más alto nivel de perfección narrativa,
esas son las de Isaacs y Caicedo, por ello resulta muy acertado analizar la
relación de influencias entre estos dos autores.
Según
Harold Bloom, que es el crítico que mejor ha desarrollado una teoría acerca de
la ansiedad de las influencias, en toda tradición literaria o artística donde
interactúen genios creativos se presenta un fenómeno parecido a un enfrentamiento
en el cual un creador-padre, predecesor, influye con su poderosa imaginación
sobre un creador-hijo, heredero, el hijo debe esforzarse porque la influencia
del padre no destruya su propia originalidad y lo convierta en mero imitador
—al respecto me atrevo a decir que los herederos de Isaacs, García Márquez
entre ellos, han sobrevivido mejor a su influencia que los herederos de Caicedo—,
de modo que el heredero que se supera en este enfrentamiento encuentra su
propio lugar dentro de la tradición y establece un diálogo de iguales con su
predecesor, por tanto, sentencia Bloom, para un poeta o creador literario: “El
significado de un poema sólo puede ser otro poema”, en nuestro caso, una novela
sólo puede ser asimilada a través de otra novela.
Las
formas en que pueden expresarse estos esfuerzos por superar la influencia de un
predecesor son múltiples, pero esa literatura nueva que se obtiene como parte
de una tradición y que pretende suceder en el tiempo a las obras clásicas se le
conoce, según la definición de Gérard Gennett, como una literatura en segundo
grado, es decir, literatura construida sobre literatura, obras modernas que
manifiesta o implícitamente establecen una relación intertextual con los
clásicos a través de recursos formales como la parodia, el travestimiento
burlesco, el pastiche y la antinovela. De este tipo tenemos obras como el Ulises cuyo fundamento temático, en el
tiempo histórico, es la Odisea de Homero, pero hay casos menos evidentes como
el de Madame Bovary con el Quijote,
una intertextualidad testimoniada por el mismo Flaubert.
No es descabellado, por tanto, que así mismo, reducidos a esta pequeña
tradición vallecaucana, tengamos el caso de ¡Que
viva la música! con María donde
Caicedo aplica una corrosiva parodia al elegir un personaje femenino —María del
Carmen— que se opone alegremente a la moral femenina que había fijado Isaacs
con el arquetipo santificado de María. Aunque esta parodia de Caicedo es de las
más finas, ya que va acompañada de la nostalgia por un lugar perdido —El Paraíso/Cali—,
por eso, como afirma Claudio Magris: “La parodia no destruye, sino que conserva
y salva el texto —y el mundo— original que en ella resuena y se presenta
modificado de forma burlesca”.
Andrés
Caicedo, lector de María
De
los miles de niños que han visitado la hacienda El Paraíso desde que esta abrió
sus puertas al turismo, llevados allá —obligados— en paseos escolares o
familiares para conocer la casa donde Efraín y María vivieron su idilio, de
todos ellos, tal vez sólo uno —hasta ahora— descubrió el secreto literario más
valioso que allí permanece: mezclar realidad y ficción en un mismo lugar.
Es
un hecho poco reconocido, pero se puede afirmar que Andrés Caicedo fue un
lector temprano de la obra de Isaacs. A falta de un documento autógrafo que
pruebe esto, como podría esperarse hallar en sus libros publicados
póstumamente, cabe mencionar los apuntes literarios en El libro negro, La huella de un lector voraz (2008), donde no hay
referencia a Isaacs; tenemos entonces el testimonio de Rosario Caicedo —memoria
viva y crítica de la obra de su hermano— quien conserva una edición de María que leyeron juntos en su
adolescencia y que está marcada como: “Pertenece a Andrés Caicedo y hermana”,
esta edición fue comprada por su abuelo en alguna visita a la misma hacienda,
por eso lleva el sello oficial de la Tesorería del Departamento. Incluso, por
si se duda de la admiración que sentía Caicedo por Isaacs, se conservan
fotografías del último viaje familiar de Caicedo a la hacienda El Paraíso en el
año 1975, dos años antes de la publicación de ¡Que viva la música! y de su propia muerte.

En
diálogo con Rosario Caicedo intenté profundizar en la particular relación de su
hermano con la obra de Isaacs. De modo que ante la pregunta de si Caicedo fue o
no consciente de crear una obra que reinventaba la de su predecesor, concluye
Rosario que no cree que él llegara a ver esa relación tan clara como hoy
podemos reconocerla. Pero sí tenía una predilección por el mismo Jorge Isaacs,
a quien imaginaba como el propio Efraín de la novela, y como ellos tenía la
misma relación conflictiva con sus lugares de origen, así como por su familia, cuenta
la más cercana pariente del joven autor: “Él y yo hablábamos sobre Jorge Isaacs,
le gustaba el hecho de que fuera judío, lo veía como una persona distinta, era
como el otro. De Efraín le gustaba que finalmente se iba, Andrés siempre tuvo
una relación de amor odio con Cali, querer estar y querer irse de Cali, Cali lo
alimenta y Cali lo destruye, como a Efraín con El Paraíso”.
No
cabe duda sobre la influencia —no
declarada, ni mucho menos estudiada— de Isaacs en Caicedo, —me pregunto, si
Georg Steiner pudo hallar una genealogía universal para Antígona, ¿es fútil
dedicarle una mirada atenta a estas dos mujeres —formas de un mismo arquetipo—,
teniéndolas tan cerca?—. Esta influencia que no demerita el poder creativo
individual del segundo, ni la fuerza estética fundacional del primero, esta
influencia que tampoco es la única en la obra de Caicedo, pero que contrario al
prejuicio de ver al joven autor como un rebelde dentro de su tradición,
evidenciamos que no sólo la aceptó, sino que la reinterpretó en clave moderna,
lo que puede entenderse como dar el segundo paso adelante. Entendido así, la rebeldía
de Caicedo no fue más que la última forma que adquirió el avatar de la
tradición, como todos los grandes renovadores, es un anarquista chestertoniano.
El hecho de que Caicedo no tuviera consciencia de esa herencia que él continuaría,
sólo corrobora lo ya dicho por Carl Jung acerca de que un arquetipo no debe
reconocerse para poder influir en nuestra imaginación; María hace parte de
nuestro inconsciente colectivo.
En
1937, 70 años después de la publicación de María,
Borges afirmó que aún se podía leer con gratitud la novela de Isaacs, es bueno
agregar que hoy 150 años después, María
ha creado su propia tradición literaria en la cual se suceden otras novelas
herederas —no copias— de sus temas, contamos entre estas a La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera, a La mansión de Araucaíma (1973) de Álvaro Mutis; pero ninguna más
radicalmente moderna, y a la vez la única que mantiene con vida la tradición de
lo que podríamos llamar literatura vallecaucana, como ¡Que viva la música! de Andrés Caicedo.
Fotografías tomadas del perfil en Facebook de Rosario Caicedo.